Rosa M. Tristán: “Todo lo que pase en la Antártida nos afecta al resto de la humanidad”
Como mi último post iba de la científica Karmenka. Ahora con esta entrevista, quiero reconocer la labor de Rosa M. Tristán con el periodismo científico y medioambiental. Ha sido altavoz y lucha de causas muy diversas y hoy desde mi admiración, esta es mi forma de agradecértelo.
Rosa M. Tristán en RNE. Fuente: Rosa M. Tristán
La periodista española Rosa M.
Tristán ha dedicado su carrera al periodismo científico, medioambiental y
social desde numerosas perspectivas. Premio nacional al Periodismo Sostenible
en 2012 su recorrido va desde Atapuerca a la Antártida pasando por más de 30
países. Tras su reciente viaje al continente helado, nos acercamos a su activa
trayectoria a través de las palabras.
Su carrera se forjó principalmente en
el periódico El Mundo ¿Qué supuso para usted los 22 años trabajando en este
diario?
El paso es fundamental porque fue
allí desarrollé la base de mi carrera. Además, he trabajado en distintas
secciones. Por ejemplo, en sociedad empecé a trabajar cuándo empezó a llegar
inmigración a una ciudad como Madrid, no tanto desde África sino más desde
América Latina. Centré muchos de mis esfuerzos en esa explosión de la
información. Después, en el 2005 se creó una nueva sección dentro del periódico
que definió mucho hacia donde se enfocaba mi carrera. Esta estaba centrada en
temas científicos y medio ambientales. Este hecho encauzó mi carrera
periodística hacia la especialización en esos temas, sin por ello dejar nunca
lo que tiene que ver con temas sociales, cooperación internacional, inmigración
y desarrollo. Fue una etapa clave el trabajar en un medio nacional de gran
tirada justo cuando estaba en su etapa de crecimiento. Mi trabajo en ese
periódico acabó en 2012 debido a la crisis económica. Como tenía claro que
quería seguir en la profesión empecé a trabar como freelance. Inicié mis
propios proyectos dentro del periodismo y aunque no ha sido fácil, aquí sigo.
Uno de sus mayores proyectos de
comunicación es su blog “Laboratorio para Sapiens”. ¿Qué contenidos se pueden
ver allí para todo el mundo que entra a leerlo?
“Laboratorio para sapiens” surgió
como esa respuesta y necesidad de tener un canal propio de comunicación y desde
el principio quise que fuera un espacio en el que dar voz o hablar de personas
que están haciendo cosas por el planeta en sus distintas facetas. Por eso era
como un “laboratorio para sapiens”, que no deja de ser nuestra especie. Por
otro lado, un laboratorio como reflejo de que siempre se está innovando. El
tipo de cosas que se puede encontrar el lector tienen que ver con trabajos
científicos, con temas ambientales siempre en relación con la Tierra y con lo
que sucede en ella a estos niveles.
De hecho, una de las primeras cosas
que se pueden encontrar nada más abrir el blog es que tiene una foto con Neil
Armstrong y otra con Stephen Hawking, ¿cómo los conoció?
Fue consecuencia de la dedicación de
la ciencia. A ambos los conocí gracias a un festival de ciencia y cultura que
durante unos años se estuvo celebrando en las Islas Canarias a iniciativa de un
astrónomo y que consiguió traer aquí a estos personajes. Tuve la suerte de ser
invitada a hacer la cobertura informativa del festival y la verdad que cuando
decidí qué poner de cabecera me pareció buena idea estas fotos que iban a
llamar la atención y sobre todo podían indicar lo que uno se puede encontrar en
el blog. Además, para quién llega nuevo al blog y no sabe quién soy es una
forma de mostrar credibilidad.
Siguiendo cronológicamente con su
carrera profesional. En 2017 empezó con una gran aventura como es escribir un
libro. Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado es un recorrido
exhaustivo de los hallazgos en este asentamiento español. ¿Cómo fue su
creación? ¿Cómo fue trabajar con un investigador tan importante como Eudald
Carbonell?
La idea de escribir un libro era algo
que siempre me había rondado la cabeza y al hilo de dejar El Mundo,
relativamente poco después, me llamó Eudald como coordinador de Atapuerca. Lo
conocía en profundidad porque su proyecto era uno de los que había seguido a lo
largo de los años con el periódico. Entonces Eudald me propuso que por qué no
hacíamos un libro juntos que fuera muy divulgativo, que intentara llegar al máximo
de gente posible para contar todo aquello que había acontecido en torno al
proyecto de Atapuerca en 40 años. Me pareció muy interesante porque era una
forma de hacer llegar a la gente un yacimiento que es y sigue siendo uno de los
más importantes del mundo en cuánto a hallazgos relacionados con la evolución
de nuestra propia especie. Hay mucha gente que piensa ¿cómo los científicos
pueden saber esto con solo un diente? Explicar cómo era ese proceso científico
era una forma de acercar la ciencia, intentando contarlo de la forma más amena.
Fue un proyecto largo porque desde que empezamos a hablarlo y lo terminamos en
el 2017 pasaron más de 3 años con diferentes parones por cuestiones laborales. Estamos
muy satisfechos con el resultado porque ya va por la segunda edición y va muy
bien en ventas.
De la aventura literaria a otra mucho
más científica. En septiembre recibía una noticia que le cambiaría la carrera
pues había sido admitida como periodista en la XXXIII campaña Antártica española.
¿Cómo llegó a conseguir ese puesto tan limitado?
Tiene su historia sí. Para ir a una
campaña antártica hay muy pocas plazas. Cada año y solamente desde hace poco
tiempo pueden ir entre 2 y 5 periodistas como mucho o equipos. Tienes que
postular por esa convocatoria con un proyecto determinado de cómo vas a
difundir los trabajos que se están haciendo allí. No te dicen el número exacto
de candidatos, pero sí dejan ver que la competencia es mucha. Fuimos elegidos
un compañero de Radio Nacional, un compañero de la Voz de Galicia, un equipo de
2 que estaban haciendo un documental y yo. 4 medios y 5 personas. Lo que quiere
la campaña es difundir qué se está haciendo con unos recursos públicos que se
están invirtiendo a más de 14.000 km. Entre todos ellos escogen a los que
consideran que les van a dar más visibilidad. Lo elige una Comisión del
Ministerio de Ciencia con distintos expertos. Y el trabajo, totalmente
periodístico, consiste en seguir a los científicos y contar lo que realizan con
una periodicidad. En mi caso fui escogida para ir con la expedición que iba
desde principios de febrero hasta el cierre de las bases en marzo. Fue un gran
honor ser elegida porque ir a la Antártida siempre es un privilegio.
Siendo un viaje tan complejo, ¿cómo
se tuvo que preparar para poder viajar allí?
Para ir a la Antártida tienes que
pasar un pequeño cursillo de una mañana donde te informan de todas las cosas
qué se pueden hacer y las qué no para intentar hacer el menor impacto posible.
Por ejemplo, tenía que aspirar toda la ropa para que no llevara semillitas ni
nada, intentar llevar cosas con muy pocos envases y ningún tipo de producto que
generara micro plásticos como geles o cremas. Llevar todo lo más sostenible
posible. Otra parte fue la de llevar cosas de abrigo. Tuve la suerte de que
algunas científicas polares que no iban este año, entre ellas Ana Justel, me
dejó parte del equipamiento porque si no es muy costoso. En el plano sanitario
tuvimos que pasar una serie de pruebas médicas exhaustivas, sin las cuales
ninguno podríamos viajar a la Antártida. Es fundamental ir en buenas
condiciones físicas porque cualquier problema puede suponer una complicación
debido a la difícil logística que hay en la Antártida tanto para llegar como
para ir. Toda la campaña española depende de un barco que es el buque
oceanográfico Hespérides para hacer todos los movimientos de logística a parte
de la ciencia. Te exigen llevar unas buenas condiciones sanitarias y un
conocimiento polar previo con cierta preparación. Yo tenía la ventaja de que
años anteriores había trabajado en la comunicación de un proyecto consistente
en un vehículo sostenible polar que se llama el Trineo de viento, de un
explorador español llamado Ramón Larramendi. A través de sus expediciones por
el interior de la Antártida conocí bastante del trabajo científico polar que se
realiza en España. Llevaba un buen background informativo que me fue muy
útil.
¿Cuál es una de las cosas más
impresionantes que descubrió en la Antártida?
Es muy difícil elegir una cosa porque
el mero hecho de estar de viaje hasta un sitio tan especial pues ya es una cosa
única. Cruzar el mar de Hoces o el paso del Drake como lo llaman los
ingleses te va subiendo la adrenalina. Quizá, lo que más me sorprendió es que
uno se imagina la Antártida con mucho más frío de lo que yo me encontré. Si que
es verdad que he ido a la zona de las dos bases españolas que es la más cálida
de la Antártida y era el verano austral pero los científicos que estaban allí
conmigo decían que estaba siendo un verano extremadamente cálido en comparación
con lo que normalmente es. Y claro cuándo has escrito mucho sobre el cambio
climático y el deshielo polar, el no sentir ese frío gélido que te esperas en
la Antártida a mí me impactó mucho. Sumando el impacto visual del paisaje que es
único. Es un sitio donde no hay casi impacto humano. Allí, la inmensa mayoría
es un territorio virgen. Si que es verdad que en la zona de la Península
Antártica se concentran muchas bases científicas y está más poblado, pero
impacta igual. Otra cosa es ver cómo trabaja la gente en condiciones extremas.
Y aun así eso no les impide durante meses alejarse de sus familias y sus
entornos para documentarnos y transmitirnos lo que está pasando allí. Todo lo
que pase en la Antártida nos afecta al resto de la humanidad.
¿Cuál ha sido la forma de difusión de
todo este trabajo que allí recogió? ¿A través de qué medios?
La difusión tal como lo tenía
previsto fue a través de un blog que tengo en El País que se llama “Somos
Antártida” con un compañero periodista que se llama José Manuel Viñas. Ahí fui
actualizando en función de la disponibilidad que tenía de Internet, enviando
crónicas de los trabajos que se estaban haciendo. Dentro de mi blog mantuve un
diario más personal donde se daban más detalles. También tuve varias
entrevistas desde distintas radios o incluso durante el viaje alguna
colaboración con alguna televisión autonómica que me pedían algunos vídeos. Como
broche final, aunque el blog en El País sigue abierto, he publicado un extenso
reportaje en la revista El País Semanal con impresionantes fotografías de un fotógrafo
con el que coincidí en el viaje llamado Fernando Moleres que hizo un trabajo espectacular.
Él ya había publicado cosas en El País así que nos pusimos de acuerdo para
publicar juntos el reportaje. Al principio yo no trabajaba con él, pero
pudiendo contar con un fotógrafo de la calidad de Fernando que ha recibido el Word
Press Photo no lo dudé.
Además de periodismo medioambiental y
científico ha tratado temática social. Uno de los movimientos sociales más
activos en la actualidad es el feminista. ¿Cómo cree que está implantado en el
ámbito periodístico?
Yo creo que el movimiento feminista es
necesario en el ámbito periodístico y en todos. La historia nos ha demostrado
que a las mujeres no se nos regala nada. Después de haber trabajado en
diferentes medios de comunicación puedo decir que dentro de los medios esto
también ocurre. Todavía casi todos los directores de grandes medios de
comunicación son hombres y cuándo entras en las redacciones ves que los jefes
de sección en la inmensa mayoría son hombres también. Esto que puede parecer
solo una cuestión de puestos influye mucho en el tipo de decisiones que se
toman a la hora de publicar unas noticias con un determinado enfoque o con
otro. Por ejemplo, los temas de violencia de género pueden tener mayor
visibilidad o más o pueden ser tratados de otra manera en función de esos
avances que haya en cuánto a igualdad de género dentro de los propios medios.
Yo lo he vivido, cuando empecé los temas de violencia de género eran tratados
como sucesos puntuales. Pasaron bastantes años, con el asesinato de Ana
Orantes, hasta que se dieron cuenta que había un problema social grave.
Para terminar y acorde con el
escenario que se nos presenta de “nueva normalidad”. Tras haber realizado
numerosos viajes a más de 30 países, haber conocido la Antártida y haber
trabajado durante años al servicio del medio ambiente y la ciencia. ¿A dónde
cree qué se dirige la humanidad en términos medioambientales? ¿Cree que el
futuro será más sostenible?
Una cosa es lo que creo y lo que
debiera ser. Es fundamental que diéramos una vuelta al sistema que hemos tenido
hasta ahora. Estas semanas he estado hablando con científicos y expertos y ya es evidente que existe una relación clara entre el maltrato
al medioambiente y la pérdida de biodiversidad con pandemias como las que
estamos sufriendo en este momento. La cercanía de la especia humana con las
especies salvajes es cada vez más compleja. Estas especies actúan de
amortiguadores con virus a los que no deberíamos tener acceso y por tanto con
la pérdida de biodiversidad pierden su función. Deberíamos buscar un sistema
económico distinto al que traíamos hasta ahora ya que este nos aboca a un
planeta sin recursos y a una gran crisis climática. Aunque es difícil. Las
primeras señales son que mientras en la Antártida se siguen dando datos de
calentamiento global y deshielo muy preocupantes o siguen aconteciendo
desastres medioambientales, en el resto del mundo se están relajando las
medidas ambientales en aras de la reconstrucción como en EE.UU con Trump que ha
eliminado muchos de los límites impuestos para frenar el cambio climático. Se
ve en España con medidas que están volviendo a imponer el urbanismo salvaje. Hay
buenas señales como la aprobación de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética. Muchas cosas nos indican que la ruta debería
ser otra, que vayamos a ir por ahí, eso ya lo pongo más en duda.




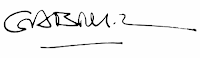
Comentarios
Publicar un comentario